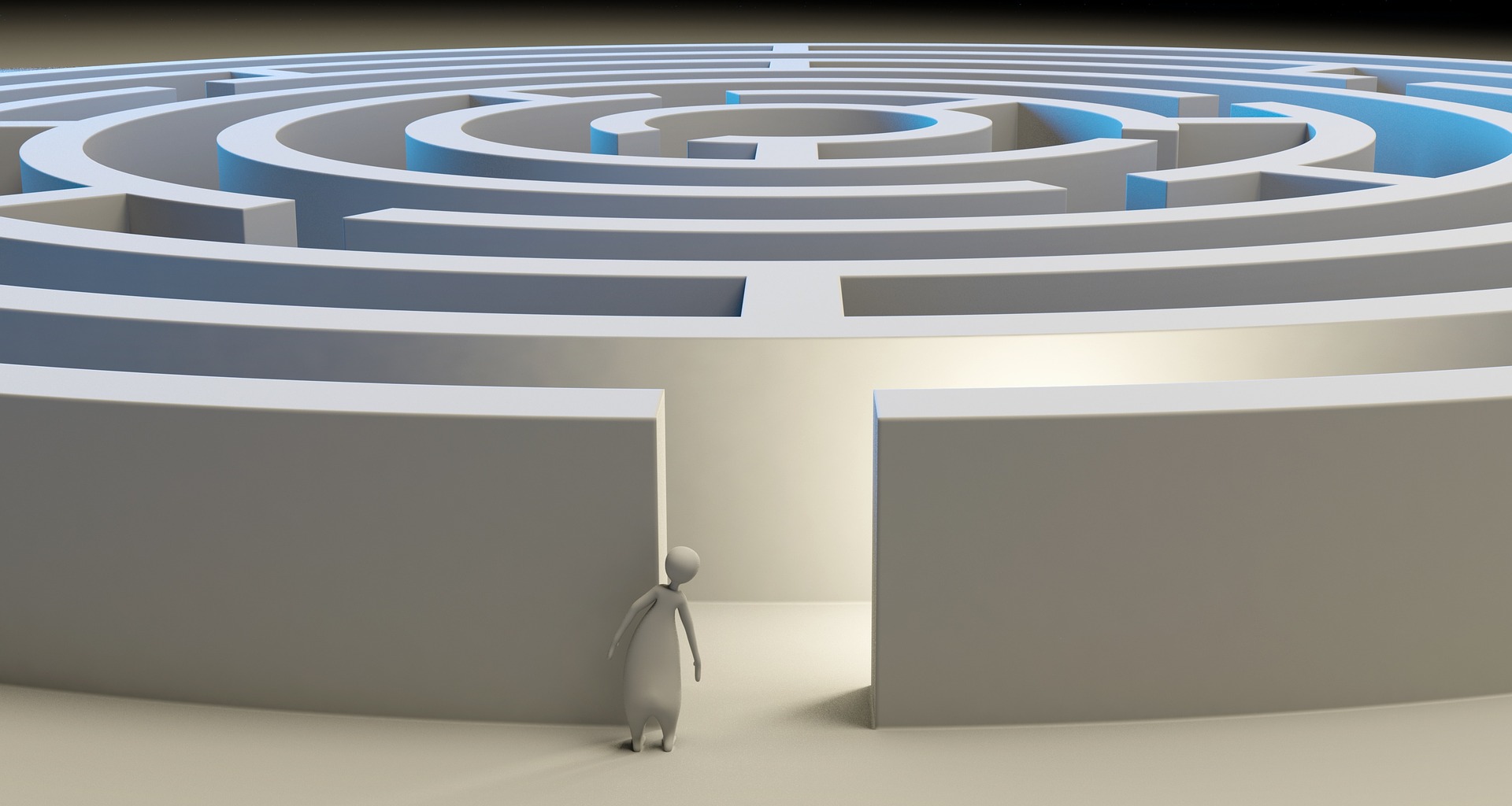Grandísimo intelectual, hombre sin falsedad ni ambigüedades, nunca movido por ninguna táctica ni uso político de sus cargos. Honesto y transparente. Al igual que sus diáfanos y elocuentes textos, la personalidad de Ratzinger no necesitó nunca durante su vida, ni necesita hoy, en el momento de su muerte, ninguna compleja interpretación, ninguna elaborada hermenéutica.
Creía que la razón y la palabra eran presencia de la luz eterna del Logos divino en el hombre. Por eso las usó, con su magistral talento intelectual, únicamente para reconocer y expresar la verdad, la realidad, tal como era. Esta devoción para reconocer, reflejar y decir la verdad, lo dejaron muchas veces expuesto, desnudo y desprotegido. Siendo el primero que tuvo el coraje de buscar destapar los abusos luchando en silencio contra los miembros de la curia que intentaban ocultarlos, fue también el primero en sufrir luego él solo en su propio papado las consecuencias. No se doblegó ante nadie y muchas de sus expresiones “controvertidas” -por ejemplo, sobre la crisis de Occidente y su democracia que se vendría con el abandono de sus raíces cristianas – se mostraron proféticas. Se ganó un lugar como pensador en la discusión mundial de las ideas (recordemos su histórico diálogo con Habermas) sin renegar de su fe sino precisamente por asumirla a fondo. Continuó con el camino del diálogo ecuménico y encuentro con el pueblo judío impulsado por Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II y con iniciativas originales como el «Atrio de los gentiles» que reunieron personalidades del pensamiento y de la acción de todos los países e ideologías. Fue un finísimo y sensible humanista: alguien que integró fe y razón, pensamiento y vida. Sus maravillosos libros como «Introducción al cristianismo» o «Jesús de Nazareth» son una increíble muestra. Como no se disfrazó de nada, sino que decía lo que pensaba, lo apalearon enemigos y «amigos». Los medios de comunicación y otros representantes políticos o eclesiales del progresismo neocapitalista-neosocialista global, fabricaron un Ratzinger obtuso, insensible y cerrado que nunca fue (basta leer sus escritos y saber su historia como intelectual clave en el Concilio Vaticano II) para sacarlo de juego. Incapaz como era de utilizar los disfraces de la ambigüedad o de la fingida misericordia para «decir y no decir» y así sortear los problemas que producen las verdades incómodas, cayó bajo la lluvia despiadada de los golpes de los medios de comunicación, y también, hay que decirlo, de muchos católicos que, en los momentos más difíciles, lo atacaron por la espalda o lo abandonaron a su suerte. Hoy muchos de estos últimos escriben todavía sobre él usando algunas bellas palabras sobre su genial intelecto, pero dejando traslucir todavía el fondo de resentimiento que les produce el testimonio personal de este hombre sin doblez: quieren seguir retratándolo como un conservador empedernido resistente a una imprescindible renovación eclesial que nunca habría querido acompañar.
Pero Benedicto nunca fue un «conservador» ni en el sentido habitual actual -retrógrado, intolerante- y ni siquiera en el sentido propio y estricto de la palabra. Fue, por el contrario, un audaz pensador, que formó parte del núcleo renovador del Concilio Vaticano II, llevando los avances de la «nueva teología” -enfocada en una renovación de la comunidad eclesial sin tantos juegos de poder y centrada en Cristo- al corazón mismo de la Iglesia. Su renuncia histórica al papado fue la demostración final de su humildad personal y de esta lógica «anti- poder». Benedicto fue sin dudas también un hombre de transición. Él mismo dijo sentirse como el símbolo del fin de una época y el comienzo de otra.
Su testimonio papal, su compromiso indeclinable con la verdad y su legado teológico permanecerán para siempre. Pero sobre todo será recordado por su fe, esperanza y amor apasionados por Quien fue el motivo y sentido último de todos sus anhelos y esperanzas en su vida, que quedan reflejados en la frase eterna que acuñó y que permanecerá por siglos como inspiración para toda presente y futura renovación del cristianismo: «no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva: Cristo» (Deus caritas est, 1). ¡Gracias y hasta el reencuentro final Benedicto!